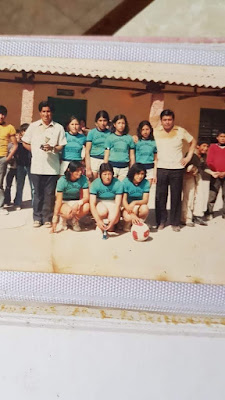Hoy, sábado 14 de mayo, bajo el sol ardiente e las 8. 1/2 de la mañana, con mis sobrinos que vinieron de visita en el preciso momento de estos días festivos, partimos en extenuante peregrinación rumbo al santuario del señor de Conchuyacu*, ubicado cerca de 3 Km, en la atractiva quebrada del mismo nombre, con el propósito de participar por primera vez, junto a los fervientes feligreses, de esta tradicional fiesta religiosa que se celebra con fe y devoción cada año, desde 1960.
De ciertos pobladores y con harto interés, he oído relatos e historias cortas de cómo se originó esta habitual manifestación religiosa que en el transcurso del tiempo se ha ido transmitiendo, paso a paso, y de generación en generación, hasta formar parte de la idiosincrasia espiritual y cultural de Chiquian, capital de la provincia de Bolognesi.
Ya me encuentro en plena festividad. Luego de casi 7 quinquenios ausente de la querencia, Chiquian, observo con inaudita atención, desde la inclinada falda del cerro, a la multitud de fieles que acompañan de una capilla a otra, elaborado por los mayordomos, como muestra de su fe y creencia, la conmovedora procesión del Sr. de Conchuyacu junto a la banda de másicos que ejecutan marchas fúnebres.
Más tarde, veo con embeleso el baile cadencioso de la danza de los negritos con el estilo correcto que lo caracteriza, el Yawuar Mayu**. Los elegantes danzantes están ataviados con el sombrero de color negro cuya cumbre está adornada por dos plumas de vivo color. Una graciosa mascara cubre el rostro del danzante representando al esclavo negro, vestido con el impecable terno azabache, la hermosa pañoleta triangular pendido del centro de la máscara y de los hombros que cubre toda la espalda. Los pies empotrados en los relucientes zapatos de color negro, con la mano enguantada sostiene la sonora campanilla que lo hace doblar con hondo sentimiento de tristeza y ternura en cada paso, lento y acompasado, cadencioso y alegre en cada mudanza. Por último con la otra mano sostiene el plateado regatón decorado con bellos detalles alusivos a la fiesta.
Para mi buena fortuna, hallándome, esta vez, cerca de la gruta donde se ubica la imagen del Sr. De Conchuyacu y en medio del bullicioso festejo religioso, escuché de nuevo el origen de esta fiesta. Pero en esta ocasión fue con mayor detalle. Lo oí a través de la expresión vivaz y de voz cascajo del amigo Roger Padilla quien a su vez escuchó, el siguiente relato, con atención, en silencio y de primera fuente, del mismísimo fundador de esta festividad, don Julián Soto:
Los miembros de la Comunidad Campesina de Chiquian y los señores a quienes invitaban a ser parte de la actividad agrícola, —así, de este modo, Roger, inicia el relato— empezando el alba, antes de asomarse el sol tras el horizonte, de hace mucho tiempo y de temporada tras temporada con el azadón puesto sobre el curtido hombro, marchan a diario, derrotero a la fértil vertiente de las lomas de Huaca Corral para realizar la apasionada faena del barbecho, la siembra y la cosecha de papa.
A los comuneros, en el prolongado recorrido hacia Huaca Corral, de repente les invadía el tedio y sobre todo el desgano. Para acortar la distancia y el tiempo, y por esas cosas y sorpresas que da vida, se les ocurrió abrir un nuevo camino, no se sabe con exactitud desde cuándo, justo por la ruda quebrada de Conchuyacu. A partir de esa fecha, se les hizo como rutina el ir y venir con cotidianidad y celo por aquel sendero agreste, empinado y estrecho.
Los comuneros, luego de realizar intensas y agotadoras jornadas por espacio de 8 horas o más en este llamativo y mítico paraje, Huaca Corral, por la tarde, a la vera del ocaso del sol, sedientos y extenuados, con el viento frio besando su rostro tostado, regresan a la morada por la sombría quebrada y por el sinuoso e inclinado camino de Conchuyacu.
Cierto día, de ésta frondosa quebrada y de entre las plantas silvestres que rodea al angosto camino, resonó una voz desconocida y vibrante:
—En este mes de mayo, ustedes, loables labriegos, pasan y repasan a diario por este lugar para realizar diligentes faenas y transportar, sobre el lomo del noble burro, la papa producto de la magnífica cosecha. Sin embargo, hasta ahora no han tenido la capacidad de percatarse que me encuentro aquí de hace mucho tiempo aguardando con suma paciencia con el fin de que se acerquen y me den como una ofrenda tan solo una flor. El comunero, Julián Soto, además de ser miembro de la hermandad del Señor de la Humildad, se despertó sobresaltado por este inusual y revelador sueño. La misma noche, de forma simultánea, al también comunero, Demetrio Gamarra, se le revelaba el mismo ensueño.
Los días siguen su curso inexorable… como el raudo vuelo del aguilucho con el fin de atrapar a su presa. Ambos comuneros, Julián y Demetrio, amigos de confianza, como adolescentes confesaron, uno al otro, los sucesivos sueños que tuvieron acerca de la voz misteriosa, comunicándoles de la ingratitud de los fieles comuneros. Preocupados y unos días después, entre los 2, al costado del camino, con las piedras que encontraban cerca del lugar de donde se les revelaba noche tras noche la voz de tono suplicante, erigieron una pequeña plataforma para presentar con singular veneración la ofrenda de tan solo una flor.
Luego de esta venerable faena, los sueños persistían a diario. Cuando la atronadora queja de sus sueños les revelaba que estaba ahí, en el abrupto y estrecho paso de Conchuyacu, decidieron buscar lo imposible, algo tangible para sus sentidos. Con el machete, con la hacha de filo convexo en la mano, cortaban las duras ramas de las plantas que les impedía el paso. Con lentitud, avanzan cuesta arriba. De pronto, en el momento que se les ocurrió ver de abajo hacia lo alto, para su asombro, se toparon con la imagen semejante al Sr. de la Humildad estampada sobre una piedra llana dentro de la pequeña gruta.
Los años subsiguientes de haber descubierto el milagroso ícono, cada 14 de mayo, los curiosos pobladores al ver pasar a los 2 devotos por las calles principales con cansino andar, ataviados de traje y llevando un ramo de matizadas flores entre sus píos y muníficos brazos a la sencilla gruta del Señor de Conchuyacu, el lugar de su fe y veneración, comentaban entre dientes: "Ha llegado la fiesta de Julián Soto".
Hoy en día, "la fiesta de Julián Soto" se ha transformado en una festividad popular y religiosa de toda la sociedad chiquiana. Se participa con veneración, solemnidad y de forma ordenada en la procesión. Se degusta de los platos típicos, además, el dulce de frijol —-el colado— y se regodea nuestros sentidos visuales con la hermosa y sentida danza de los negritos. A partir de la década de 1970 hasta la fecha, cada año, personas muy devotas, se ofrecen de forma voluntaria y colmados de fe, tener bajo su responsabilidad el cargo de mayordomos, de mayoralas, de caporal*** y de estandartera".
El Pichuychanca
Chiquian 14 de mayo 2022
Notas.
*Conchuyacu. En el lenguaje castellano significa Agua turbia.
En este paso, estrecho y abrupto, pasa el riachuelo con el agua turbia. Con notoriedad en tiempos de lluvia.
**Yawuar mayu. Río de sangre.
En la época de la esclavitud, los negros esclavos trabajaban en las haciendas, día a día, noche a noche dejando ríos de sangre.
***Caporal, persona que se encarga de la hermosa y tradicional danza de los negritos.